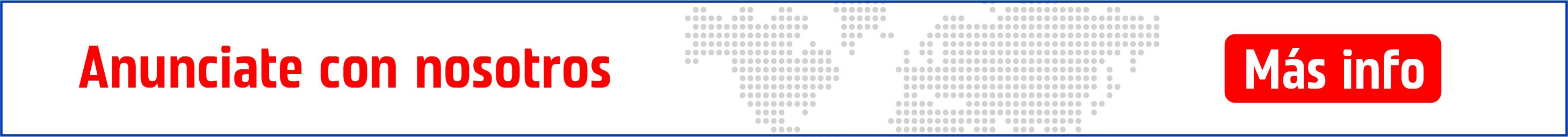Placeres culposos
David Vallejo
Comprender a China exige deshacerse de categorías simplistas. No es comunista ni capitalista. No es una dictadura clásica ni una democracia fallida. Es, en esencia, una civilización-Estado. Una estructura política, filosófica y cultural que ha sobrevivido guerras, colonizaciones, revoluciones y hambrunas, y que ha logrado, en menos de medio siglo, pasar de una economía rural empobrecida a una superpotencia tecnológica que redefine el orden global.
La historia de China no comienza con Mao ni con Deng. Comienza con las dinastías Xia, Shang y Zhou, y con una visión del mundo que coloca el orden, la armonía y la jerarquía como principios fundacionales. Durante más de dos mil años, el confucianismo moldeó la ética pública, el taoísmo la relación con la naturaleza y el legalismo las bases del poder. Cuando Europa navegaba hacia la modernidad, China ya contaba con burocracia meritocrática, cartografía avanzada y tratados sobre astronomía.
La Ruta de la Seda, iniciada en el siglo II a.C., no solo fue una red comercial. Fue el primer intento serio de globalización eurasiática, conectando productos, ideas y diplomacias entre China, India, Persia y Roma. En aquel entonces, el Imperio del Centro ya se percibía a sí mismo como una civilización autosuficiente. Y ese sentimiento, profundo, casi genético, aún perdura.
La humillación colonial del siglo XIX, con las Guerras del Opio, las concesiones forzadas y la ocupación japonesa, transformó esa visión en obsesión nacional: recuperar la grandeza perdida. De ahí parte el “sueño chino” articulado por Xi Jinping: el regreso de China al centro del tablero mundial antes del centenario de la República Popular, en 2049.
Tras la muerte de Mao Zedong en 1976, Deng Xiaoping impulsó una reforma sin precedentes: apertura comercial, zonas económicas especiales, atracción masiva de inversión extranjera y un modelo híbrido que conservó el monopolio del Partido Comunista mientras incorporaba lógica de mercado. El resultado fue asombroso. Entre 1980 y 2020, China creció a tasas promedio superiores al nueve por ciento anual y sacó de la pobreza a más de ochocientos millones de personas, según el Banco Mundial.
Hoy, China es la segunda economía del mundo, la primera en paridad de poder adquisitivo, lidera en exportaciones, manufactura, energías renovables, patentes tecnológicas y proyectos de infraestructura global. Es el primer socio comercial de más de ciento veinte países. Tiene más universidades en el top cien global que cualquier otro país fuera de Estados Unidos. Tsinghua, Fudan y Peking University son centros de excelencia científica y técnica. Y su inversión en inteligencia artificial, computación cuántica y biotecnología supera el de muchos países del G7 combinados.
Sin embargo, China también enfrenta tensiones estructurales profundas. Su pirámide demográfica comienza a invertirse tras décadas de política de hijo único. El crecimiento de la productividad se ha desacelerado. La deuda corporativa y gubernamental ha alcanzado niveles preocupantes. La crisis inmobiliaria ha evidenciado los límites de su modelo de urbanización forzada. El control político absoluto ha reducido los espacios para la innovación disruptiva y el disenso productivo.
A nivel político, el modelo chino puede describirse como un autoritarismo tecnocrático. El Partido Comunista, con más de noventa y seis millones de miembros, mantiene un control absoluto del poder judicial, legislativo y ejecutivo, pero lo hace con una racionalidad instrumental que prioriza la eficiencia, el control social y la continuidad. No hay elecciones competitivas ni libertades civiles plenas, pero hay una administración estatal altamente capacitada y un sistema meritocrático para escalar posiciones en la burocracia.
El gran cortafuegos de internet bloquea Google, Twitter y medios occidentales, pero permite el florecimiento de plataformas propias como WeChat, Douyin (TikTok) y Alibaba, bajo estricta supervisión estatal. La inteligencia artificial se usa tanto para pagos móviles como para monitorear la conducta ciudadana en tiempo real. El sistema de crédito social no es una distopía de ciencia ficción, sino una realidad en proceso de expansión.
La relación con Estados Unidos es el eje de la política internacional actual. La guerra comercial iniciada por Trump fue solo el prólogo de una competencia sistémica. Ambos países compiten por el liderazgo en semiconductores, energía limpia, ciberseguridad, propiedad intelectual y espacio exterior. Pero la diferencia está en los horizontes temporales: mientras Washington responde al ciclo electoral, Beijing planifica en términos de décadas. La confrontación no es ideológica, sino tecnológica y geoestratégica.
En América Latina, la presencia china ha sido pragmática, constante y estratégica. Desde 2005, el país ha invertido más de ciento cuarenta mil millones de dólares en la región, especialmente en infraestructura, minería, energía, transporte y telecomunicaciones. A través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, ya ha sumado a más de veinte países latinoamericanos como socios. Pero su interés va más allá de lo económico: busca aliados diplomáticos que apoyen su visión del mundo, especialmente frente a temas como Taiwán, Xinjiang y Hong Kong.
China no exporta un modelo ideológico, sino un modelo de eficacia autoritaria con resultados. Y para muchos gobiernos del sur global, eso es más atractivo y menos exigente que los discursos de derechos humanos y democracia condicional que llegan desde Bruselas o Washington.
El futuro de China dependerá de su capacidad para sostener el crecimiento sin romper su contrato social implícito: prosperidad a cambio de obediencia. También dependerá de cómo logre gestionar sus contradicciones internas, como la desigualdad, la sobrecapacidad industrial y la tensión rural-urbana, así como sus crecientes responsabilidades externas como actor global.
Pero si algo ha demostrado la historia es que nunca conviene subestimar a una civilización que ha sobrevivido a todos los imperios, ha transformado su economía cuatro veces en un siglo, y ha hecho de la paciencia una herramienta de poder.
China no es un enigma. Es una advertencia. Y también, una posibilidad. Entenderla no es elegir entre admiración o rechazo. Es un imperativo para cualquier persona que quiera comprender el siglo XXI con algo más que titulares.
¿Voy bien o me regreso? Nos leemos pronto si la IA y la guerra comercial lo permiten.
Placeres culposos: La venganza del punto clave, Malcolm Gladwell.
Flores blancas y rosadas para Greis.