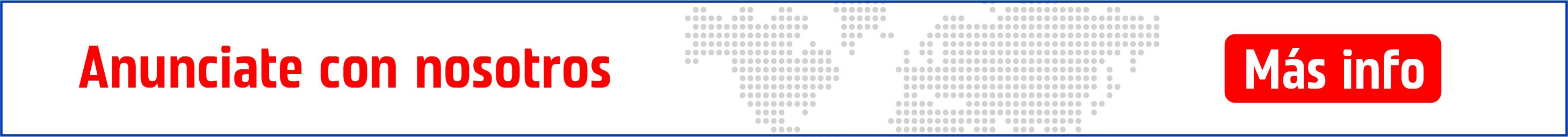EN SÍNTESIS
Donald Trump continúa con su frenético y peculiar estilo de gobernar. En esta ocasión, ha firmado una orden ejecutiva para desaparecer Departamento de Educación, un acto que, constitucionalmente, es facultad exclusiva del Congreso. Pero los miembros republicanos que controlan esa cámara, en su mayoría, se muestran abyectos, siguiendo dócilmente la corriente demoledora de un presidente cada vez más errático y desconectado de los valores democráticos.
La exposición precisa y reveladora de Ben Miller, exfuncionario del Departamento de Educación, nos advierte que no estamos ante una simple decisión administrativa. Lo que se avecina es la evaporación de una isla moral en el corazón del aparato federal. Según Miller, este Departamento —aunque pequeño en tamaño y presupuesto— ha sido históricamente un contrapeso silencioso pero efectivo ante la inequidad estructural del sistema educativo. Su función ha sido, entre otras, la de asegurar derechos civiles, supervisar la aplicación de fondos federales para estudiantes con discapacidades y comunidades desatendidas, y evitar discriminación racial y de género en escuelas y universidades.
Y es aquí donde la historia se vuelve aún más alarmante.
Fue Jimmy Carter, el presidente con mayor estatura moral del siglo XX, quien impulsó la creación del Departamento de Educación como un acto de justicia social. Hoy, esa conquista democrática se revierte con la misma legitimidad electoral que lo creó. Irónicamente, es el mismo pueblo quien, al votar sin conciencia, termina por desmantelar sus propias garantías.
Cuatro Preguntas quedan flotando en este frenesí destructivo de Trump y los republicanos.
Primera: ¿Y entonces, por qué no hay estupor ni indignación por su posible desaparición?
La respuesta es incómoda: hemos sido anestesiados. Una mezcla de polarización, saturación mediática y discursos oficiales que camuflan el desmantelamiento como “austeridad” o “eficiencia”. Ya no se protesta: se normaliza. Se aceptan como inevitables pérdidas fundamentales que debieran ser inaceptables.
Vivimos en tiempos de anestesia cívica. El país ha sido insensibilizado por una saturación de crisis, por narrativas que convierten decisiones crueles en supuestas eficiencias, y por un clima donde lo simbólicamente vital puede desmantelarse sin ruido. Esta isla —el Departamento de Educación— representaba eficiencia con equidad, y compromiso con los más vulnerables. Ahora se esfuma, amparada en la demagogia de una “descentralización” que solo busca desregular y privatizar.
Segunda: ¿Cuáles serán las repercusiones?
Las consecuencias no serán menores. Desaparecer esta institución fracturará la estructura del sistema educativo nacional. Se perderá la coordinación interestatal, se erosionarán los derechos de estudiantes con necesidades especiales, se debilitará el cumplimiento de los Títulos IV y IX que combaten la discriminación y, sobre todo, se abrirá el camino a un modelo de privatización desregulada, donde la educación se convierte en mercancía y no en derecho.
Se trata de repercusiones graves y profundas. No hablamos de una reorganización, sino de una amputación. La desaparición del Departamento de Educación significará mayor desigualdad, desprotección a los más frágiles, y una fragmentación que hará imposible hablar de una educación nacional. Será el fin del Estado como garante del derecho a aprender.
Tercera: ¿Quién defiende a las escuelas?
Muy pocos. Y sin cohesión. El activismo educativo está debilitado, disperso y fatigado. Pero aún queda tiempo para construir alianzas, narrativas comunes, y una causa moral que una a quienes creen que la educación es un derecho, no una mercancía.
La defensa de la educación pública, como la defensa de la democracia, requiere de redes afectivas, intelectuales y políticas, conscientes de que educar es también resistir.
Y una cuarta: ¿Cuál es la verdadera agenda detrás?
No se está cerrando una oficina. Se está dinamitando una de las últimas islas de soberanía intelectual, legal y pedagógica. Silenciar el pensamiento independiente, debilitar a las universidades como espacios críticos, y abrir paso a modelos de mercado. Una educación sin alma, sin historia y sin horizonte común. El objetivo final: una ciudadanía menos informada, menos crítica, y más fácilmente manipulable. No se trata de reducir burocracia. Es un paso calculado hacia un país con menos pensamiento crítico, menos autonomía académica y más obediencia ideológica. Es el intento de desmontar la única estructura nacional que aún produce reflexión, diversidad pedagógica y defensa de los débiles. Como advierte Miller, el Departamento ha sido por décadas el garante invisible de derechos que muchas veces ni siquiera sabíamos que teníamos.
Conclusión
La desaparición del Departamento de Educación no solo afectará a los burócratas en Washington, sino a millones de estudiantes, maestros y familias, especialmente a quienes provienen de comunidades latinas, afroamericanas, indígenas, migrantes y de bajos ingresos. Las llamadas “minorías” ya son mayoría en muchas escuelas y universidades de Estados Unidos. Silenciar esta isla de justicia educativa es golpear el futuro de esas mayorías emergentes y, con ello, minar la democracia misma.
Si esta isla desaparece, no se hunde sola. Nos hundimos todos.